
En la traducción hispanoamericana el título "Los Inadaptados" alude a la película de John Huston, "The Misfits" (1961), icono de la catástrofe personal de dos de sus grandes estrellas de reparto, Marilyn Monroe y Clark Gable, por ser la última cinta que rodaron antes de su repentino fallecimiento. La versión española, acostumbrada a la libre reinterpretación del idioma origen, acuñó el título de "Vidas rebeldes". Sin embargo, hoy prefiero adoptar el doblaje del otro lado del charco y, como la memoria asociativa también es caprichosa, hablar de "Los inadaptados" sin aludir en absoluto a la película de Huston.
Por disparatado que parezca, prefiero evocar a los inadaptados a través del relato de Jorge Semprún en su libro
La escritura o la vida. Prefiero hablar de los inadaptados para denominar a esas cohortes de supervivientes del Holocausto y de los campos de concentración nazis que fueron atravesados por la llamarada abrasante de la muerte y, tras su supervivencia, despojados a una libertad que nunca sentirían plena. Inadaptados, aparecidos, como seres espectrales en un mundo convertido en rompecabezas, sin que ninguna pieza pareciese corresponder a su silueta. Apátridas, eternos huérfanos exiliados. Los inadaptados, hoy me sugiere, "
la memoria de la muerte", ese recuerdo tenaz y obstinado, que siempre dejaba en evidencia
"la fragilidad de la alegría de vivir". Tenía razón Paulo Coelho cuando en
Verónika decide morir definía la locura como
"la incapacidad de comunicarse". No hay mayor demencia que ésa: no encajar, no compartir códigos, ni sufrimientos. Quizás por esto aparezca la bifurcación: la escritura, es decir, el recuerdo impertinente haciéndose eterno a través de las letras; o la vida, aceptar la locura del olvido y la incomunicación para fingirse anclados en un mundo en el que todavía hay lugar para la inocencia. No fue fácil elegir, quizás por ello, Jorge Semprún tardó casi medio siglo en escribir este relato.

Uno de los mayores méritos narrativos que se pueden atribuir al relato de Semprún –quizás aplicado como mecanismo inconsciente de autodefensa- es cómo escamotea la desgracia, cómo se aleja de lo evidente y rehúsa la explicitud demostrada por otros autores como Primo Levi, cuando narran la cotidianeidad en aquellos reductos dominados por los nazis: “Debían ir a las cámaras de gas; sacar de las cámaras los cadáveres, quitarles de las mandíbulas los dientes de oro; cortar el pelo a las mujeres; (…) llevar los cuerpos a los crematorios y vigilar el funcionamiento de los hornos; sacar las cenizas y hacerlas desaparecer”, explica Levi en Los hundidos y los salvados. Otro superviviente a los campos de concentración nazis, Robert Antelme, casado con la escritora Marguerite Duras, también emplea una narración más explícita: “Empiezan a formarse costras, yo las arranco y sangran. No puedo más, voy a gritar. Soy mierda, es verdad, soy mierda”. La escritura o la vida tampoco es una narración cándida y meramente descriptiva, como puede ser el testimonio de la adolescente Ana Frank a través de su harto conocido diario. Por contra, Jorge Semprún emplea una narración dolorosa, asfixiante, escabrosa. Pero estos sentimientos son extraídos por la puerta de atrás, más reflexiva y profunda; huyendo de perogrulladas, del relato fácil. Quizás por esto necesitó la perspectiva de los años y la asunción de aquel pavor para escribir este libro. Quizás por ésto, se mostró abiertamente crítico con los relatos inmediatos que fueron surgiendo a partir de la liberación de los campos de prisioneros. “Lo esencial es conseguir superar la evidencia del horror para tratar de alcanzar la raíz del Mal radical”. Y añade, más adelante: “No pretendo ser un mero testimonio. De entrada, quiero evitarlo, evitarme la enumeración de los sufrimientos y de los horrores."
Lo más escabroso de esta narración es que, en ciertos momentos, hace al lector cómplice consciente de toda esa brutalidad, del desarraigo, del despojo humano, de la mugre anímica. Hace al lector consciente de que hay algo cruel en la existencia, una raíz instintiva de supervivencia que extrapola los límites de la moralidad, del propio deseo de estar vivos. Cuando uno cree que ya ha fallecido (o lo que es peor, cuando uno desea estar ya muerto) resulta que su corazón sigue latiendo y uno se convierte en un “aparecido” dentro de un mundo del que sólo se siente apátrida. "Entonces, miro. Quería ver, y veo. Quisiera estar muerto, pero veo, estoy vivo y veo", relata el escritor en El largo viaje.
En Jorge Semprún también encontramos una pretendida huída de la equidistancia sin por ello sacrificar la fe en la emotividad humana. Ante la madre de dos soldados alemanes fallecidos, escribe: "Intenta hacerme creer que todas los sufrimientos son iguales, que todas las muertes pesan lo mismo. (...) Ningún cadáver del ejército alemán pesará jamás el peso en humo de uno de mis compañeros muertos". Y sin embargo, en este extracto de El largo viaje, todavía cierta compasividad aflora hacia esa matriarca a la que han extirpado sus vísceras: "Comprendo que para ella la muerte de sus hijos sea lo más atroz, lo más injusto. No tengo fuerzas para decirle que comprendo su dolor pero que al mismo tiempo me alegro de que sus dos hijos hayan muerto, es decir, me alegro de que el ejército alemán haya sido aniquilado. No tengo fuerzas para decirle todo esto."
La fórmula narrativa empleada en el relato goza de un deje calderoniano, "toda esa vida no era más que un sueño, no era sino ilusión. Por mucho que acariciara el cuerpo de Odile, el perfil de sus caderas, la gracia de su nuca, sólo era un sueño”; y de una frescura pocas veces hallada en otros escritos de este tipo. Las descripciones están plagadas de puntos de fuga y, en este sentido, reproduce la espontaneidad de los propios pensamientos. La memoria es asociativa, los recuerdos asaltan la lógica del tiempo, huyen del presente al pasado, del pasado al futuro y regresan al punto de origen mediante numerosos flash-back y flash-forward. Utiliza figuras literarias como la anáfora o el polisíndeton para reforzar las ideas centrales de la narración. Los recuerdos, por tanto, se contradicen, se reiteran, se completan y chocan entre ellos. Como no hay tachones ni se puede borrar nada del relato, cada nuevo pensamiento se adhiere al anterior formando una argamasa heterogénea de experiencias y sensaciones.
Para Semprún, el único analgésico frente a la muerte es la colectivización de la experiencia con sus compañeros del campo de concentración. Simboliza con ello esa lucha perenne por la supervivencia a través de la convivencia: “Se convertía en mercado de ilusiones y de esperanzas, en zoco donde podían intercambiarse los objetos más heteróclitos por una rodaja de pan negro, unas pocas colillas de machorka, en ágora en fin donde intercambiar unas palabras, calderilla de un discurso de fraternidad, de resistencia.” En este sentido, es evidente que esa relación de camaradería con sus compañeros, desarrolló en Semprún una especie de síndrome de Estocolmo, donde la retención forzada acabó por domar el instinto libertario para facilitar la supervivencia más allá del “umbral de la muerte”. Ya ningún cigarro en libertad sabría como esas colillas de machorka y, tras definirse como apátrida, sólo cuando regresa a Buchenwald años más tarde reconoce que: “No pude decir que estuviera emocionado, el término es demasiado débil. Supe que volvía a casa.” De este modo, el escritor relata la verdadera esencia de los inadaptados: ya no tenía lengua materna, ya no podía ser repatriado porque, simplemente, no tenía patria; y sólo consigue finalizar su libro (cincuenta años depués de su liberación en 1945) con el regreso, el retorno a su herida, el único lugar donde siente suturar su dolor. Valga de ejemplo, la última frase de la novela: “En la cresta de Ettersberg, unas llamas anaranjadas sobresalían de los alto de la maciza chimenea del crematorio.” Buchenwald volvía a funcionar, el engranaje volvía a ponerse en funcionamiento, al menos, en su interior. Semprún “había hecho del exilio una patria”. Es decir, de ese continuo giro centrífugo, de ese continuo despojo, su único lugar habitable.

Para aquel joven estudiante de filosofía prisionero en Buchenwald, la violencia comenzó a hacerse tangible a través de la vejación. Él mismo admite que con anterioridad a la retención, creía que su cuerpo no era más que la prolongación de sus deseos. Sin embargo, sólo cuando el castigo físico comienza a hacer mella en él, es consciente de que cuerpo y mente se disociaban y se volvían contra sí mismo durante los interrogatorios. “Mi cuerpo se afirmaba a través de una insurrección visceral que pretendía negarme en tanto que ser moral.” Se producía, por tanto, una especie de sublimación en la que el dolor anteponía su existencia corporal sobre sus convicciones ideológicas. Para un intelectual de la talla de Semprún, este hecho es el comienzo de la anulación, la verdadera tortura. De hecho, La escritura o la vida arranca de este modo: “Desde hacía años yo vivía sin rostro”. Esta declaración no sólo evidencia la pérdida de identidad y la anulación física del ser humano, sino que además empuja a los afectados a una búsqueda constante del espejo, el reflejo del otro. El espejo es un fijador de la identidad. Una especie de laca que nos mantiene unidos a la Tierra. Sin él, sólo hay sombras, sucedáneos de gentes que no existen porque no se pueden ver. Por este motivo, Semprún encuentra en las miradas de sus compañeros, el único espejo de identificación humana, la única vía de corroboración existencial. La única cuerda de sujeción a la vida. En contraposición, quizás por ello necesita aclarar que: “También estaban los S.S., sin duda. Pero no era fácil captar su mirada. (…) La mirada del S.S., por el contrario, cargada de odio desasosegado, me remitía a la vida. Al deseo insensato de durar, de sobrevivir: de sobrevivirle.”
La narración de la violencia es, pues, en el caso de Jorge Semprún, una renuncia voluntaria a la explicitud, un intencionado escamoteo de la evidencia. Un relato en primera persona, un conjunto de recuerdos fetiches y reiterativos: los pájaros que no cantan, la nieve de aliento mortecino, la fraternidad en horas de muerte. Una reconstrucción poética y reflexiva del horror, un valiente empeño por sacar el brillo de la belleza literaria hasta en la experiencia más atroz. Una superación de la memoria y una asunción del horror como parte de la experiencia humana. La supervivencia como instinto que supera la lógica vital, entre la esperanza y la vida constantemente amenazada por la guirnalda de la muerte, suspendida sobre sus conciencias como una espada de Damocles que jamás será reversible. “Por fin me había despertado, otra vez –o todavía, o para siempre- en la realidad de Buchenwald: que jamás había salido de allí, a pesar de las apariencias, que jamás saldría de allí, a pesar de los simulacros y melindres de la existencia.”
 En este sentido, mi última gran re-adquisición ha sido Charlas con Troylo (1981) de Antonio Gala. Un tomo que me regaló en mi mayoría de edad una persona especial que apostó por los artículos periodísticos que con una sensibilidad evocadora, Gala compartía con su perro Troylo. Por aquel entonces, rememoro el olvido, el libro me gustó. Me ayudó a desvincular a su autor de aquella escena de La pasión Turca en la que Ana Belén respiraba agitada bajo su falda, extendida sobre sus labios, mientras yacía extasiada en el suelo de un autobús. Aquí he de explicar que Gala me sonaba como autor de aquella historia de adulterio a la que robé más de una escena en su versión cinematográfica, abusando de un despiste adulto más o menos ignorante de mi fascinación infantil ante aquellas imágenes. Charlas con Troylo también me hizo ver en su autor algo más que su presencia de excesiva y afectada galantería, que había presenciado más de una vez por televisión. Sí, es cierto, el libro me había mostrado algo que no veía, me había gustado.
En este sentido, mi última gran re-adquisición ha sido Charlas con Troylo (1981) de Antonio Gala. Un tomo que me regaló en mi mayoría de edad una persona especial que apostó por los artículos periodísticos que con una sensibilidad evocadora, Gala compartía con su perro Troylo. Por aquel entonces, rememoro el olvido, el libro me gustó. Me ayudó a desvincular a su autor de aquella escena de La pasión Turca en la que Ana Belén respiraba agitada bajo su falda, extendida sobre sus labios, mientras yacía extasiada en el suelo de un autobús. Aquí he de explicar que Gala me sonaba como autor de aquella historia de adulterio a la que robé más de una escena en su versión cinematográfica, abusando de un despiste adulto más o menos ignorante de mi fascinación infantil ante aquellas imágenes. Charlas con Troylo también me hizo ver en su autor algo más que su presencia de excesiva y afectada galantería, que había presenciado más de una vez por televisión. Sí, es cierto, el libro me había mostrado algo que no veía, me había gustado. 








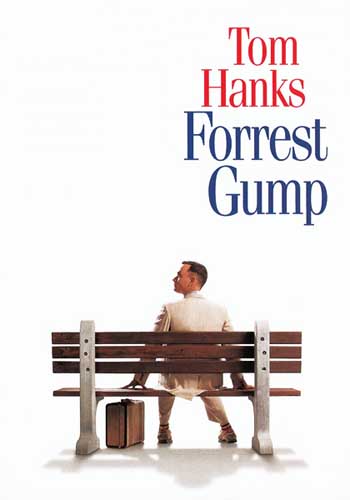
 Pero uno de los casos que más me conmueven es el de Liza Minnelli. Si tres cuartas partes del universo cinematográfico se quedó prendado de
Pero uno de los casos que más me conmueven es el de Liza Minnelli. Si tres cuartas partes del universo cinematográfico se quedó prendado de 
 Pero más allá de las familias cantarinas y teatreras también existen ejemplos en otros ámbitos, como el literario. Aquí, por debilidad personal, no puedo evitar mencionar a George du Maurier, autor de la novela
Pero más allá de las familias cantarinas y teatreras también existen ejemplos en otros ámbitos, como el literario. Aquí, por debilidad personal, no puedo evitar mencionar a George du Maurier, autor de la novela 












